MALESTAR Y CONFLICTO SOCIAL
Convocatoria
2012
DEBATE CENTRAL
Antes del 2011, Chile era
considerado ejemplo de estabilidad democrática en América Latina. Su “modelo”
de transición democrática era considerado caso insigne en la región debido a
que aseguraba dos de las principales garantías de toda democracia saludable: bienestar
y orden. En efecto, numerosos datos que parecen avalar la salud democrática
chilena saltan a la vista: un rígido sistema político de representación,
acelerada disminución de la pobreza, cifras de crecimiento económico
respetables, elecciones periódicas, activas relaciones internacionales, el
ingreso al selecto grupo de la OCDE, y la lista continúa.
Sin embargo, lo que anticipó el 98’ con la detención de Pinochet
en Londres, lo que los estudiantes secundarios recordaron el 2006, y lo que el
2011 parece haber dejado sobre la palestra son las fisuras de estas garantías.
En efecto, las distintas razones que motivaron a que las personas salieran de
sus casas a marchar por la educación pública, a parar en Calama y Aysén para
demostrar la inequidad distributiva con la regiones, a apoyar o repudiar la
huelga de hambre mapuche, y a llorar las muertes de Camiroaga y Zamudio,
parecen reunirse indistintamente bajo la noción de malestar ¿A dónde se
fue el bienestar que políticos y economistas prometen y exponen lacónicamente?
¿Qué transforma a las cifras y datos del bienestar en la sensación de malestar?
¿Qué nos molesta precisamente y desde cuándo? En contra de la simplificación,
hablar hoy sobre malestar es hablar sobre un descontento, tanto a nivel
individual como colectivo, tanto personal como social. Reconocer estar-mal es
clave en la comprensión de las posibles amenazas y oportunidades en juego. En este
sentido -más allá de sus manifestaciones, diagnósticos y proyecciones -el mal-estar
corresponde a un modo particular del estar. Este estar concreto,
poseedor de cierta condición de actividad, de intervalo y de potencial
desplazamiento, cuestiona a su contra-cara: el ser, por tanto, a la condición de inmutabilidad, naturalización
y reificación, que ha caracterizado al Chile reciente. Ese desplazamiento de
la posición del ser a la del estar
trae consigo la posibilidad que la sociedad se construya a sí misma, más
que se considere como cerrada e inmutable.
Junto al cuestionamiento del bienestar, los acontecimientos del
Chile reciente han puesto en entredicho el orden, en la medida en que se
tornan evidentes las tensiones –individuales, colectivas y estructurales –que
sustentan la “democracia de los acuerdos”. La “transición del consenso”, como
podría llamarse al período posdictatorial chileno, posee como rasgo
constitutivo el acallamiento y/o la negación del conflicto social en
todos sus ámbitos. Sin embargo, a pesar que cada conflicto tiene sus propias
temporalidades, todos ellos –desde las tensiones fronterizas con Perú y
Bolivia, hasta los coletazos de la Reconstrucción tras el 27F –parecen ser
consecuencias de un “modelo de transición” que no transita hacia ninguna parte
sino que “es” y sobrevive sin mayores modificaciones.
En este escenario, ¿cuál es el
papel que deben jugar las Ciencias Sociales y las Humanidades? ¿Conocer,
comprender, proponer, criticar? Al igual que el malestar, el conflicto llama,
convoca, provoca y concita, sentando las bases de la sociedad, de los sujetos y
de la historia. De aquí que la posibilidad de reformular y cambiar pasa
necesariamente por cuestionar las tensiones en sus niveles macro y micro, en
tanto que al posicionarse en este escenario, se puede no tan sólo ampliar la
mirada, sino que también, y por sobre todo, participar del proceso de hacer
sociedad.
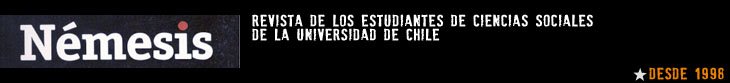
No hay comentarios:
Publicar un comentario